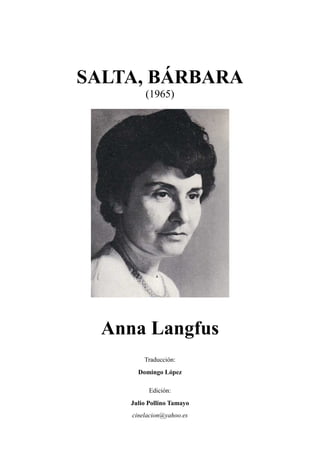
Resumen de Salta, Bárbara de Anna Langfus
- 1. SALTA, BÁRBARA (1965) Anna Langfus Traducción: Domingo López Edición: Julio Pollino Tamayo cinelacion@yahoo.es
- 2. 2
- 3. 3 TRILOGÍA DEL HOLOCAUSTO INTROITO En la actualidad Françoise Sagan (“Buenos días, tristeza”, 1954, con 18 años) es una perfecta desconocida, pero en su día, los años 50 y 60, fue un auténtico fenómeno de masas, un acontecimiento cultural. No solo supuso la irrupción de la mujer en el casi vetado terreno de la novela francesa, que solo dejaba hueco a las escritoras polémicas, Sand, Colette, Harry, sino que a mayores fue una revolución generacional y temática. Una adolescente, una rebelde sin causa, una pobre niña rica, que escribía como una vieja, que cuestionaba con su cínico existencialismo elitista todas las convenciones del sistema, la hipocresía materialista de los adultos. Lógicamente esto sirvió de espoleta para que muchas otras jóvenes, niñas bien, que jamás hubieran visto la literatura como una posible, respetable, salida vital, laboral, decidieran dar el paso. En España se denominaron “las niñas de la guerra”, un grupo heterogéneo de escritoras que pusieron patas arriba la pacata, machista, literatura española, con sus semi-rebeldes protagonistas femeninas, Laforet, Boixadós, Gaite, Matute, Echevarría, García-Diego, etc. En Francia la más destacada seguidora, por juventud y repercusión, ganó el prestigioso Premio Goncourt con 42 años (empezó a escribir pasada la treintena, para tratar de exorcizar su trágico pasado), fue la exiliada polaca (nunca volvió a Polonia por su connivencia con los nazis, con el Holocausto) Anna Langfus, aunque ahí terminan las coincidencias.
- 4. 4 El existencialismo, más bien nihilismo, de Anna, tan parecido al de la exiliada española y víctima de los Campos de Concentración franceses Teresa Gracia (“Destierro”, “Las Republicanas”), su alma gemela, poco tiene que ver con el displicente aburrimiento burgués de Françoise, la Sofía Coppola de los 50. Su sombría visión de la vida no es fruto de la falta de valores, de inquietudes, de frenos morales, es directa consecuencia de sus trágicas circunstancias vitales, judía miembro de la Resistencia anti- fascista, prisionera en un Campo de Concentración Nazi. Experiencias que la marcaron, de muerte, murió de un infarto con 46 años, y que trató de aimilar, con mayor éxito de crítica que de público, dando permanentes vueltas en círculo en sus tres geniales novelas, en las que el Holocausto siempre anda planeando, gravitando. Lo extraño, muy extraño, es que la obra de Anna Langfus tuvo un rápido trasvase al español (incluso viajó varias veces a España, y tenía planeado comprarse una casa en Cadaqués) y sin censura. Sus tres novelas fueron publicadas por Plaza y Janés en la popular colección Reno, la colección con peor papel, encuadernación, y portadas, de la historia. Publicaron a todos los grandes de la literatura mundial con traducciones bastante aceptables y a precios más que asequibles, con la apariencia externa de folletines, de intrascendentes novelitas de evasión, lo que con el paso del tiempo les ha convertido en carne de mercadillo, de rastro, eso que ganamos los lectores, pobres. Sus principales valedores en España fueron Félix Grande y Luis Romero, aunque sus mejores artículos fueron escritos post-mortem, siguiendo una secular tradición de la crítica española, especialista en esquelas ditirambo.
- 5. 5 Anna Langfus también tuvo su secuela, casualmente otra escritora del Este, húngara, también exiliada en Francia, en su caso por la dictadura Comunista, y también escribiendo en Francés, Agota Kristof. Idéntica sequedad en el estilo, sin el menor artificio, retórica. Idéntica potencia lírica, por sustracción, elipsis. Idéntica crueldad, honestidad brutal, de los personajes. Idéntico marco temporal, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hasta comparten el hecho de que el grueso de su obra es una trilogía, no deliberada en el caso de Anna, “La sal y el azufre”, “Equipaje de arena” (publicitada como la versión femenina de “El extranjero” de Albert Camus, en Italia directamente se publicó como “La extranjera”) y “Salta, Bárbara”, de idéntico valor literario, y deliberada en el caso de Agota, “El gran cuaderno”, “La prueba” y “La tercera mentira”, de irregular valor literario. Como desde los años 70, todavía en plena dictadura, no se reeditan en España las increíbles obras de Anna Langfus, desconozco el motivo, seguro que el anti-semitismo sistemático de la “izquierda” española tiene algo que ver, pues las reedito de forma amateur con nueva traducción de “Equipaje de arena” más ajustada al verdadero estilo de Anna, las otras dos son buenas traducciones, más el añadido de su primera obra de teatro, “Los Leprosos” (1956), especie de pre-cuela de la genial trilogía, inédita en español, y su último texto, un diario apócrifo de Chopin, “El músico frente a la muerte”, también inédito en español. Esperemos que el esfuerzo sirva para que Anna Langfus tenga una segunda juventud literaria como le está sucediendo, con justicia, a Agota Kristof.
- 6. 6
- 7. 7 BIOGRAFÍA Anna Langfus, Anna-Regina Szternfinkiel, nace en Lublin (Polonia) en 1920, en el seno de una familia acomodada de comerciantes. Estudia en el Instituto «Unia Lubelska», y realiza estudios de Ingeniería en Bélgica. En 1938 se casa con Jakub Rajs, hijo de una familia judía. Comienza la guerra y en 1941 toda la familia es desplazada al ghetto, primero al de Lublin y después al de Varsovia, de donde huye después de haber contraído el tifus. Su padre es asesinado, y entra en contacto con la resistencia, haciendo de correo bajo una identidad falsa. En 1943 se reencuentra con su marido en Varsovia, después de la liquidación del guetto, donde murió su madre en un incendio. Se esconden durante 18 meses en un bunker cerca de Legionowo. En el invierno de 1944 salen de su escondite y tratan de pasar al otro lado del frente. Son arrestados el 29 de noviembre por la Gestapo. Jakub es fusilado en su presencia el 27 de diciembre, y ella encarcelada. Es liberada por las tropas soviéticas en enero de 1945, vuelve a Lublin a pie y en mayo de 1946 deja Polonia para instalarse en las afueras de París en la casa del amigo que la había albergado en Lublin, Aron Langfus. Se casan en 1948 y tienen una hija, María. Comienza su carrera literaria en los años 50 escribiendo cuatro obras de teatro en francés (“Los leprosos” (1956), “El hombre clandestino” (1959), “La recompensa” (1961), “Amos o las falsas experiencias” (1963)), siendo la única publicada después de su muerte la primera, “Los leprosos”, que recoge las experiencias durante su etapa de topo en Polonia.
- 8. 8 Con su hija Obtiene la nacionalidad francesa en 1959. En 1960 publica su primera novela “La sal y el azufre” en la prestigiosa Gallimard, con la que gana el Premio Charles Veillon. Le sigue “Equipajes de arena”, también en Gallimard, con la que gana el Premio Goncourt en 1962, el premio más importante de las letras francesas. Y finalmente “Salta, Bárbara”, de nuevo en Gallimard, en 1965, la única que es llevada a la pantalla, “Pour un sourire” (1970) de François Dupont-Midi. Todas, desde la ficción, recogen sus experiencias durante la Guerra y la Postguerra. Antes de morir en 1966 por una crisis cardíaca, llevaba años con graves problemas respiratorios, publica en un libro colectivo sobre Chopin un falso diario con sus supuestos pensamientos antes de morir, “El músico frente a la muerte”, su testamento literario. Julio Pollino Tamayo
- 9. 9
- 10. 10
- 11. 11 Una hermosa calle. Como a mí me gustan. Así es como tendrían que ser las calles. Roída ya por las tinieblas, por abajo, como si la tierra entreabierta la aspirase inexorablemente. Escombros. Escombros todavía bañados en cálida luz. Piedras con las que tropiezo. Todas esas piedras en el arroyo, vomitadas por las casas despanzurradas. Me gusta esta calle. Me gustan las ruinas. Voy de una a otra sin apresurarme. Tengo tiempo. Me impregno de cada una de las imágenes que se ofrecen a mi vista, saboreando los detalles antes de dejarla por la siguiente. Tengo miedo de que cese el espectáculo, de que no haya más escombros. Y, sin embargo, nunca un atardecer me ofreció una magnificencia de ruinas semejante. Es hasta increíble que haya tantas. Quizás esté dando vueltas desde hace horas y haya pasado varias veces ante los mismos escombros, ante los mismos esqueletos calcinados de casas, sin reconocerlos. No importa, es una calle muy hermosa. ¡Ni una sola casa en pie! Es posible que desde lejos alguna parezca entera, pero basta acercarse para descubrir que no es más que un lienzo de pared, una fachada cuyas ventanas se abren a ambos lados sobre el vacío, lo cual es todavía más hermoso que esos montones informes de escombros fruto de una destrucción total, que no permiten imaginar que haya cadáveres debajo, aunque si se reflexiona un poco sería muy extraño que no los hubiese. Pero, por despacio que ande, no puedo verlo todo, fijarme en todo y apreciarlo todo. Me siento sobre una piedra todavía tibia del sol ya oculto. Así me es más fácil tomar posesión de lo que me rodea. Como propietario, mi mirada se complace gustosa en la detenida contemplación de mis dominios. Compruebo con interés que la luz no hace más que rozar las ruinas, pero sin penetrar en ellas; se esquiva ante las desgarradas aberturas; lame un muro, pero se aparta de una grieta por la que parece van a escaparse y extenderse por el exterior las compactas tinieblas que pueblan las casas muertas. Apruebo la timidez de la luz y me digo que estoy viviendo un hermoso atardecer. He conocido muchos hermosos atardeceres como éste: no se cansa uno de ellos. Acude a mi mente la idea de que podría encender un cigarro; no es que tenga muchas ganas de fumar, no; lo que me complace es la idea. ¿Por qué un soldado de un ejército victorioso no ha de fumar un cigarrillo sentado en las ruinas de una ciudad enemiga en un atardecer tan hermoso como éste? Siento ya agitarse en el fondo de mi ser la risa, esa risa que no puede liberarse más que en sollozos…
- 12. 12 De pronto, entre dos lienzos de pared, lo veo. Es una presencia insólita e incongruente, incluso chocante. ¿Vida aquí? Lo sigo con la mirada. Seducido, fascinado a pesar mío por la elegancia de sus movimientos, por la gracia precavida con que pone sus patas en los escombros. Joven y muy blanco. Creo que esto es lo que más me choca: el color. No es aceptable la presencia de un gato blanco en estos escombros. Negro, bueno; puede pasar porque los gatos negros evocan cierto número de cosas siniestras, los demonios, la desgracia... Pueden tolerarse. Pero esta gracia, esta monería de salón... Encuentra un sitio en una piedra, se sienta y se pone a lamerse. Como si estuviera en su casa. Y poco a poco... sí, poco a poco, ante mis ojos, las casas se reconstruyen, las piedras vuelven a su sitio, las paredes se elevan y todo se ordena, se ilumina y se puebla. Reinan de nuevo el orden y la quietud ¡Hasta el papel pintado en los tabiques, las cortinas en las ventanas, las flores, los objetos de adorno! La vida nuevamente, y unos seres que están ahí, comiendo, leyendo, charlando tranquilos, uno de ellos con el gatito blanco sobre las rodillas... El gatito que yo encontré una noche en la calle y que le llevé a Bárbara era negro y blanco. Ella me lo cogió de las manos y el animalito la arañó. Bárbara no lloró; el gato se refugió debajo del armario y ella se sentó en el suelo y esperó. Cada vez que la cabecita negra y blanca se asomaba la niña adelantaba una mano en la que se avivaba una estría roja. ¡Volver a empezar! ¡Salir entre el rugido de los motores! ¡Aniquilar a todos los gatitos blancos desde lo alto del cielo! ¡Apuntar, bajar la palanca! Pero esta vez estando aquí, al lado. Ver, vigilar, espiar el silbido de la bomba que va en aumento, oír su estrépito, sentir la sacudida en mis huesos, y la pared que se abre, la grieta que se ensancha, toda la casa que se deshace y se derrumba con una absurda lentitud. Objetos de adorno pulverizados, y las flores desaparecidas. Sombras de grandes alas negras que dan vueltas... Ahora ya puedo abrir los ojos. Escombros. Está bien. ¡Buen trabajo! Me gusta esta calle; me gustan estas paredes hechas pedazos. Pero el gato blanco sigue ahí, lamiéndose, como si no hubiera ocurrido nada. Miro hacia el suelo Y, entre los restos, elijo un trozo de ladrillo, cortante. Lo lanzo. Demasiado lejos, pero no lo suficiente, para que el animal deje de lamerse. No por mucho tiempo. Me mira, me juzga inofensivo y vuelve a lustrarse el pelo. Me levanto. No puedo dejar que ese bicho asqueroso se regodee en mis ruinas. Considero la distancia que nos separa. No hay que hacer ruido; hay que escoger el sitio donde plantar el pie. El animal, vigilante, me observa, deja que me acerque. Tropiezo y apenas he recobrado el equilibrio cuando ya el gato ha salido de estampía.
- 13. 13 Da unos saltos, se detiene y espera. Para él, un juego. Me siento torpe, pesado, poco hábil. El gato escapa de nuevo y vuelve a detenerse. Abandono la suave y cálida luz del atardecer y me hundo en una penumbra en la que flota como un olor de trapos quemados. Restos de un mobiliario fantasma. A veces me cierra el camino un larguero de cama o una cañería retorcida. De una habitación a otra, de una casa a otra, voy dando saltos y escalando escombros que se hunden bajo mis pies. Incansable, el animal salta, se desliza, me observa desde lejos, se burla de mí, me desafía, me arrastra hacia él. Cuando lo pierdo de vista, me espera. Me doy cuenta de lo mal que lo hago. Me meto las manos en los bolsillos para no sentir como tiemblan. El gato está a pocos pasos, sobre algo que debió ser el reborde de una ventana de planta baja, con los músculos en tensión, dispuesto a saltar. Lo llamo, bajito: «Minino… Minino...» Adelanto hacia él una mano amistosa mientras sigo susurrando: «Minino... Minino...» No se mueve. Permanece inmóvil, pero en tensión como si fuera un resorte. Me decido a avanzar un paso. Otro. Entre paso y paso lo llamo con la más cariñosa y tranquilizadora de las entonaciones: mi llamada es un verdadero arrullo. Veo como sus músculos, poco a poco, van perdiendo tensión, se relajan. «Minino… Minino...» hago una larga aspiración antes de lanzarme. El gato empieza por debatirse, pero se calma cuando aflojo un poco el apretón. No es bravo, sino miedoso. Siento latir fuertemente su corazón bajo mis dedos. Me siento en un montón de piedras con el gato sobre las rodillas. Distraídamente me pregunto en qué estoy sentado; lo que puede haber debajo. He oído decir que un hombre enterrado vivo bajo los escombros puede aguantar mucho tiempo. ¿Podría sobrevivir tres semanas? Porque hace tres semanas que ando dando vueltas por esta ciudad, destruida en sus tres cuartas partes. Sólo en sus tres cuartas partes. Allá lejos se yerguen todavía casas intactas, sólidas, construidas para durar. Cuando paso por delante de ellas, el eco de mis pasos sobre los adoquines choca con sus fachadas herméticamente cerradas. Los que viven en ellas saben muy bien que yo no andaré eternamente por estas calles muertas; saben que un día la ciudad les pertenecerá otra vez. Mientras tanto, la ciudad es de sus enemigos, a los que encuentro, a la caída de la tarde, por la calle. Van en grupos y les oigo reír, como si fueran turistas paseando, pero con las armas colgadas del cinturón, en su funda, en vez de máquinas fotográficas.
- 14. 14 Y desde hace tres semanas yo hago como ellos: voy de uniforme, como van todos los enemigos de todas las ciudades. Me paseo. Vagabundeo con el corazón lleno de odio impotente. Sí, podría forzar una de esas puertas, entrar revólver en mano y disfrutar del miedo provocado por mí, yo que tan bien conozco cómo nace ese miedo. Observar el nacimiento, el progreso y la extinción del miedo. Comprobar si el miedo subsistía todavía en sus ojos, después. ¿Cesará acaso verdaderamente el miedo con la muerte? A veces pienso que Bárbara y su madre siguen teniendo miedo y esto me atormenta mucho. Entonces, ¿por qué no comprobarlo? Pero no lo hago. Todavía no. Me contento con hacer caer del cielo bombas sobre las casas que permanecen en pie para reparar la torpeza de las que no han dado en el blanco. El gato hace un esfuerzo para escapar; lo retengo. Hasta estos últimos tiempos era la buena vida: muerte, fuego y destrucción por todas partes. Y heme aquí sentado en las ruinas de las casas que ellos no tardarán en reconstruir, con un gato enemigo en las rodillas. Absurdo. ¿Por qué no ha de ser enemigo un gato? ¿No había unos perros enemigos que venían a sacarnos de nuestros escondrijos, una luna enemiga que denunciaba nuestra huida y unas calles enemigas interminablemente rectas de las que no se podía escapar? Entonces, ¿por qué un gato no puede ser enemigo? Su cuerpecito frágil está acurrucado, pegadito a mi mano. Aprieto... Así. Michael no tiene miedo a nada, según decía el teniente. Michael es valiente. El valiente Michael. Me río, me río, ya no puedo parar de reír. Y todo vuelve a empezar, por centésima o por milésima vez. Sólo cambia el orden. La niñita ha nacido, pero está muerta. Durante cinco años crío una niña muerta. Mi esposa me contempla y ríe de felicidad. Pero su risa es una impostura porque también ella está muerta. Me he casado con una muerta. Es normal, ¿verdad?, que hayan muerto antes de la guerra. Una guerra como ésta hacen falta bastantes años para prepararla. Preparándola se mataba ya a la gente. ¿Cuántos muertos se paseaban sin saber que estaban muertos? Habíamos regalado a Bárbara una muñeca más grande que ella y con la que la comparábamos para ver cómo iba creciendo. Pero por mucho que creciera, estaba ya muerta. Y yo era ya un cobarde. Hacía ya mucho tiempo que huía, después de haber abandonado esposa e hija, y hacía ya mucho tiempo que estaba sentado en medio de estas ruinas, ahogando a un gatito blanco.
- 15. 15 Aceleración de imágenes muertas. Los muertos van cada vez más de prisa, precisamente para hacerme creer que no están muertos: se agitan, se empujan. Imágenes que se empujan, que quieren imponerse todas a la vez, pero no lo consiguen y se desvanecen. Imágenes vertiginosamente barajadas, pero muertas a pesar de todo, como figuras de cartas de jugar. Mucha agitación y no nace el menor estremecimiento que se parezca al movimiento de la vida. Miradas fijas, sonrisas petrificadas que aparecen sólo a medias, se quiebran y se despedazan. Fragmentos de imágenes cada vez más pequeñas, cada vez más chiquititas. Rumor. Dolor de cabeza. Zumbido de mil millones de moscas que me atraviesan el cráneo. Huir. He aquí una idea. Me agarro a la idea de huir. Lejos de aquí. Salvado. Ya sé cómo hacerlo. Conozco a los que lo han hecho. Nada más fácil. Tirar el uniforme. Huir. Le recogen a uno como salvado de un campo. Conozco a los que lo han hecho. Nada más fácil. Tirar el uniforme. Huir. Le recogen a uno como salvado de un campo. Conozco a los que lo han hecho. No le piden a usted nada, no comprueban nada. Salvado. He visto pasar los convoyes de los que se llevan lejos, lejos. A cualquier sitio, no importa a dónde. ¿Qué importancia tiene? Calma. Por fin. Algo que hacer. Luego lo veo; con sus cuatro patas reunidas en una sola de mis manos. La boquita abierta y la lengüecita rosa fuera. Sus ojos son ahora de vidrio. Mis manos, han sido mis manos, solas. Mi cabeza no podía controlarlas. No podía controlar nada. Si hubiese habido en mi cabeza el más insignificante pensamiento sobre el gato, me habría agarrado a él. Pero no había la menor idea de gato blanco en mi cabeza, estoy seguro de ello. Mis manos han obrado sin motivo, pues un motivo, como es sabido, es cosa que entra en la cabeza. Así, pues, no soy yo quien lo ha hecho. Y, sin embargo, el pequeño cadáver todavía tibio está aún sobre mis rodillas. No obstante, yo no soy responsable de mis manos. Puedo jurar que ignoraba lo que hacían, igual que ellas debían ignorar lo que ocurría en mi cabeza. Mis manos, entregadas a sí mismas, han obrado por su propia cuenta. Por lo tanto, se trata de algo que no me concierne. Si mis manos me hubiesen pedido mi opinión, les habría explicado que verdaderamente no vale la pena matar gatitos blancos. Pero he dicho que era un gato enemigo y a los enemigos se les mata. Pues bien, mis manos han comprendido mal. Nunca tuve la intención de matar al gato blanco. Pero está muerto y tengo su cadáver tibio sobre las rodillas. Contemplo mis manos; me asquean. No es más que un asco físico, como el que experimenté el día en que uno de mis compañeros aplastó una babosa. La muerte del gatito blanco me ha puesto triste. Estoy encantado de que una cosa así pueda entristecerme. ¡Qué tibio y suave es! Ahora me doy cuenta de que desde que lo vi me entraron ganas de acariciarlo. Pero aquellas ganas eran reprobables. Dejo que mi mano se pasee por el blanco pelaje. Ahora puedo hacerlo.
- 16. 16 Esto ocurre casi siempre cuando pienso en Bárbara o en su madre. Esto es lo que produce un desorden en mi cabeza. Mis padres y mi hermanita, no. Estos permanecen un momento conmigo, traen con ellos un montón de imágenes casi ordenadas y se marchan haciendo tan poco ruido que no me doy cuenta de que se han ido. Me pregunto si es porque no los he visto después, como he visto a Bárbara y a su madre, como veo en este momento el gatito sobre mis rodillas. ¿O he aceptado acaso su muerte porque me eran menos indispensables? Vuelvo a llevar el gato al sitio donde lo vi por primera vez, entre los dos lienzos de pared. Todo parece más vasto, más solemne, más misterioso. Deposito el cadáver como una ofrenda en un altar. A los dioses les gustan las ofrendas y los hombres matan para serles agradables. ¿Y no es el dios a quien honro esta tarde el más poderoso y más antiguo de los dioses? Los hombres le sirven desde los comienzos del mundo. ¡Lástima que no se conserven los templos de la guerra, como éste, donde se podría venir regularmente a rezar entre las tinieblas y el polvo! En verdad, estas ruinas deberían ser piadosamente conservadas. El gatito blanco, en el suelo, dibuja apenas una mancha. Apenas una debilidad de la sombra. Sigo teniendo ganas de reír. Me digo que siempre sirve ser un hombre instruido, que siempre puede uno sacar alguna ventaja de ello y que, por lo menos, le ayuda a pasar el tiempo. Se tienen recursos en imágenes y comparaciones para disfrazar mejor las cosas, para hacerlas accesibles, para proporcionarles un aspecto soportable ante nuestros ojos y para reducir sus dimensiones a nuestra medida. Es una suerte, en medio de todo. Hubo, sin embargo, períodos en que yo no necesitaba nada de eso. Por esta razón me digo que la época del maquis era la buena época. El día en que sitiamos en el bosque a una docena de soldados alemanes fue un hermoso día. Ni la misma Bárbara ni su madre se atrevieron a molestarme. A veces había que esconderse sin hacer nada. Esperar. Pero el teniente no tardaba en venir a buscarnos. «Michael, necesitamos armas.» «Michael, necesitamos víveres.» «Michael, tú te ocuparás de ese fulano de Varsovia.» «O de Lublin.» El teniente no dejaba que el desorden se instalase en mi cabeza. Siempre llegaba a tiempo. Y además se sabía que era fácil morir y, al mismo tiempo, resultaba fácil vivir. Hacer lo que le decían a uno que hiciera, sin romperse la cabeza. Luego llegaron los rusos, nos dieron unos uniformes polacos y unas bonitas gorras con la insignia del Águila. Bebimos y chillamos mucho y nos llevaron a Berlín. ¡Ya podían gritar todos que la guerra había terminado y que íbamos a despellejar al enemigo! Yo sabía que era para mí para quien había acabado todo y, al final de cuentas, he sido yo el despellejado.
- 17. 17 —¡Vaya cara que pones, Michael! —me decían los amigos—. ¡Vamos hombre, ya ves, por fin hemos llegado! Pero yo sé bien donde estoy. Y sé que nada ha servido para nada. Todo lo que quedará, y aun si esto es seguro, es un día de fiesta y unos hermosos monumentos funerarios cubiertos de flores una vez al año. En espera de que su polvo se mezcle con el de las futuras ciudades destruidas. Todo esto lo sé y me importa un comino. No tiene nada que ver conmigo. Enciendo un cigarrillo. No me tiemblan las manos; han hecho lo que necesitaban hacer para calmarse. De repente, me invade el agudo sentimiento de que esta ciudad en ruinas no es más que una trampa en la que yo me he dejado coger tontamente. Como René. Con René me entendía bien; trabajábamos juntos con frecuencia. René estaba naturalmente al corriente, como los otros, de lo de Bárbara y su madre. Son ellas las que me ayudaron a entrar en la organización. Una referencia, en cierto modo. Pero René nunca ponía delante de mí cara de circunstancias. No me decía: «Los vengaremos.» René se reía; le gustaba reír. Un día lo sorprendieron. Huyó a campo traviesa y los otros disparaban sus fusiles tras él. Se metió en un almiar y desapareció. A los tres días vinieron a decirnos que estaba todavía allí. Decidimos ir a ver. Estuvimos esperando la caída de la noche en el lindero de un bosque. Las siluetas de los almiares se recortaban bajo la luz de la luna. No era necesario buscar cual era el almiar donde se hallaba René. Había cuatro soldados inmóviles, metralleta en mano. Quizá René podía verlos apartando un poco las espigas. Una gran nube llegaba del norte e iba al encuentro de la luna. Esperábamos. Pero el almiar se movió y René salió de él. Ya no tenía ganas de correr; dio dos pasos y el estrépito de las metralletas cesó al mismo tiempo que él caía. De todos modos, René está tranquilo ahora. Pienso en él mientras subo por la calle entre los sombríos escombros, porque esta ciudad, ahora estoy seguro de ello, es mi almiar. Pero, ¿por qué preocuparme? De un modo o de otro se sale, aunque sea como René. La calle se ha acabado. De repente. Y es como si la guerra se hubiese detenido también allí. Hay una plazoleta, con un árbol en el centro. Un árbol inmenso, con unas ramas que se inclinan con el peso de las hojas, rodeado de cuatro bancos pintados de verde. Avanzo poco a poco; quiero sentarme aquí. A mi alrededor, las casas, de estrechas fachadas, me contemplan. Quiero ir hasta ese banco y las botas me pesan, me pesan toneladas. Unos pasos más y ese peso se desprenderá de mí. Estaré sentado bajo un árbol y la noche vendrá a disolver el mundo. De pronto, el árbol y el banco desaparecen. A pocos pasos de mí, dándome la espalda, una niña se abrocha la sandalia. Cerca de ella, a sus pies, una cuerda de jugar a la comba.
- 18. 18 La niña recoge la cuerda, se endereza y se pone a saltar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hacia delante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hacia atrás. Ella cuenta concienzudamente. Salta y cuenta. La trencita rubia también salta sobre sus hombros. Uno, dos, tres... Tú tenías una cuerda con los mangos colorados. Al principio las movías lentamente de atrás hacia delante y te contentabas con pasar la pierna por encima. Te aplicabas y pocos días después saltabas ya muy bien hacia delante. Salta y cuenta. Ahora, la niña salta haciendo pasos cruzados. Tú no sabías hacerlos; te faltaron todavía unos días para aprenderlo, quizá dos, tres o cuatro días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ella salta y cuenta. Tú lo habrías hecho seguramente tan bien como ella. No tienes porqué envidiarla, Bárbara. Ella sabe hacer pasos cruzados, pero no los hará mucho tiempo. No los hará más, te lo prometo. ¡Y tendrá tanto miedo como tú tuviste, Bárbara! La niña se vuelve. Primero, fija los ojos en el objeto negro que tengo en la mano y que la designa. Después me mira a mí; Bárbara... ¡cómo has crecido! Has cambiado mucho... Bárbara. Y ahora sabes hacer pasos cruzados. Pero tus ojos, tus hermosos ojos, siguen siendo los mismos. Y tu naricita... ¿Cómo es posible que no te haya reconocido inmediatamente? Tú ya no me reconoces, lo veo en tus ojos. ¡Hay que ver cómo me miras! No quería darte miedo. —No quería darte miedo. Era para jugar. Quería simplemente jugar contigo. Me decido a dar un paso. La nena retrocede y entonces digo: —Tengo una cosa para ti. Ven a verla. La niña no se mueve. Tiene otra vez los ojos fijos en mi mano que le tiende una tableta de chocolate. «¿No te gusta el chocolate?» Avanzo lentamente, Minino... Minino... Un paso más. Rompo el papel y separo una pastilla de chocolate. La manita se levanta, duda y viene irresistiblemente al encuentro de la mía, se apodera del chocolate y se lo pone en la boca. Separo otra pastilla. Llena de atención, la mirada azul no se aparta de mí. No hay que apresurar las cosas. Espero. Esta vez es ella la que viene a coger la pastilla en mi mano, mientras yo digo: —Quieres venir a dar un paseo conmigo? Te daré toda la tableta. La niña alarga la mano. —No, después. Ven primero a pasear. No hay que apresurar las cosas. Sonrío.
- 19. 19 Y añado: —Tengo una muñeca muy bonita en mi casa. Te la daré. Entonces, la oigo hablar por vez primera: —¿Una muñeca de verdad? ¿Acaso he olvidado su voz? ¿Es posible que haya cambiado tanto? La mirada azul no me deja. Sonrío. Una muñeca de verdad. Sobre todo, no hay que apresurar las cosas. Pero mi mano, por sí sola, coge la de la niña. Demasiado Pronto. —Me haces daño —dice la criatura intentando soltarse. Las casas que rodean la plaza han ido acercándose y, en la oscura atmósfera, sus tambaleantes fachadas se yerguen ahora ante mí. —¡Vamos, vamos, de prisa! La niña me sigue arrastrada por mi brazo, casi colgada, obligada a veces a correr mientras yo tiro de ella. —Ya no quiero ir a tu casa. Quiero volver a la mía. No me gusta que hable y tiro brutalmente de su brazo. —¡Vamos, vamos, de prisa! Dentro de un ratito te volveré a traer a casa, si eres buena. ¿Quieres chocolate? No, no quiere; su rostro está inundado de lágrimas. Así es como llorabas tú, Bárbara, sin ruido, sin rebelarte, y nosotros no podíamos soportarlo. Me detengo y la cojo en brazos. —No llores. No hay que llorar. No quiero que llores así. Ante mí, una calle desierta hasta perderse de vista. Y, sin embargo, se acerca un ruido de pasos. Nadie detrás. Nadie en ningún sitio. Toda la calle es cómplice; las casas son cómplices para disimular el peligro. Los músculos de mi cara, alrededor de la boca, se sobresaltan como antes ¡Vamos hombre, si no tienes nada que temer! ¡Hace tiempo que se acabó todo! Mi cabeza razona, pero por mucho que razone mi cuerpo ha recobrado su antiguo dueño y lo obedece como antes. Mi cabeza explica aparte, sola, que ya no hay nada que temer, que ahora es a los otros a los que les toca tener miedo. Mi cuerpo da un salto y vuelve al pasado; corre como antes, llevando a cuestas el miedo que ha penetrado por todos los poros de su piel. El miedo hace denso el aire súbitamente irrespirable. La niña, en mis brazos, se hace más pesada. No me atrevo a mirarla. No soportaría ver mi miedo en sus ojos. Me adentro en una callejuela transversal. Pecho herido por los latidos de un corazón enorme, garganta dolorida; la calle que repentinamente se desvanece perdiéndose en la oscuridad rojiza. Dejo en el suelo a la niña que me suplica:
- 20. 20 —No, no... Quiero volver a casa, quiero volver a casa... Aquí, la calle ha sido aplastada bajo los pasos de un pie gigante. Subsisten algunas paredes cuarteadas. Algo más lejos, unos inmuebles intactos. Mejor dicho, intactos, no. Parecen intactos, pero se convierten en ruinas a medida que avanzamos. Una arcada sombría de contornos irregulares se abre en una fachada, a la derecha. Cascotes, piedras dispersas. Tropiezo y la niña, a la que llevo de la mano, tropieza también. De pronto, un dolor, como una puñalada en la rodilla. Me siento en el suelo; la niña se agarra a mí. Bárbara, ya eres mayorcita. Aquí no vendrá nadie; aquí estamos bien. Esto era antes una casa; ahora se ha convertido en una catedral de un estilo desconocido, abierta al cielo pálido y lejano que se extiende allá arriba, sobre nuestras cabezas. Las plegarias podrían subir sin ser detenidas por ningún obstáculo, subir durante una eternidad hacia la bóveda inaccesible. Mi mano se levanta hacia el rostro de la criatura en el que los ojos de Bárbara viven todavía, roza la delgada nuca y desata la cinta que sujeta la ridícula trencita. Los cabellos se esparcen. Me echo a reír, estoy fabricando una Bárbara. Me quito la chaqueta, la doblo y la tiendo en el suelo. —Ahora vas a ser buena. Vamos, ven. La niña dice que no, pero no se atreve a retroceder, cercada por las tinieblas. Yo sigo diciendo: —Mañana estaremos lejos. Nadie podrá hacernos nada. Estaremos en otro país y tú hablarás otra lengua. Lo olvidarás todo. El pesado paso de un camión por la calle arranca repentinamente a la sombra cosas informes que quedan peligrosamente suspendidas en el vacío. La chiquilla se echa sobre mí gritando. Le tapo la boca con la mano. —No grites. No hay que gritar. No hay que gritar nunca cuando se está escondido. Pero ella quizás no lo sabe. Todavía no lo ha aprendido. Bárbara sí lo sabía. —Bárbara. La niña vuelve a llorar, pero esta vez como cualquier otra criatura, aspirando el aire con ruido. Aprieto más fuerte su manita. Ella dice, sollozando: —Minna... Me llamo Minna. Yo le digo en voz baja: —Óyeme bien. Nunca más te llamarás Minna. Minna ya no existe. Vuelven los sollozos.
- 21. 21 —Me has dicho que me volverías a casa. —Iremos a casa —le digo. Acuesto a la niña sobre la chaqueta y me tumbo a su lado. Una piedra me hace daño en la cadera. La tiro hacia la sombra, donde rueda entre los cascotes, acompañada por múltiples y minúsculos desmoronamientos cuyos ecos persisten todavía largos segundos. Sujeto a la niña, diciendo: —No es nada. Sólo una piedra. ¡Cállate, cállate, hombre! Las palabras ya no pueden brotar de mi garganta. Tengo la mano llena de cabellos rubios. Una queja se hincha, se convierte en grito. Y soy yo, ese grito es mío y pego el rostro contra la tierra para ahogarlo. Fue ella, fue tu madre la que me dijo: «¡Salta, salta pronto por la ventana! ¡Están ya en la casa!» Yo no quería, pero tenía demasiado miedo. Salta, salta... Una hora más tarde volví a encontraros a las dos. Entonces te puse sobre mis rodillas y permanecimos así hasta la mañana. Tu cabeza demasiado pesada te arrastraba como una piedra y yo apretaba tu cuerpo con todas mis fuerzas para retenerlo.
- 22. 22 Aguantar todavía un poco, un poquito. Esto acaba siempre por calmarse. ¡Bueno, ya respiro mejor! Me siento y escupo un poco de arena. Ahora, un cigarrillo. El encendedor se niega a arder. Una cólera brusca me invade y no veo más que el encendedor, este encendedor contra el que mis dedos se encarnizan y se hieren. Una cólera ridícula, como para llorar, como para gritar en la oscuridad. Entonces surge la llama, poniendo en movimiento lienzos de pared y haciendo oscilar enormes objetos sobre nosotros. La niña, sentada sobre mi chaqueta, me contempla. ¿Qué hace aquí? ¿Para qué sirve ese parecido que he fabricado? ¿Para representar qué otra escena más? —¡Ahora puedes irte al diablo! La niña no se mueve. Fumo y ella me contempla. Estoy seguro de que me contempla, debe esperar a que mi rostro se ilumine cada vez que chupo el cigarrillo. Aplasto la colilla contra una piedra y a continuación mi mano va a tientas hacia la pequeña que aún no se ha movido. La tumbo brutalmente y su cabeza choca contra el suelo produciendo un ruido sordo. Permanece tendida, inmóvil. La toco. Mi mano desciende por su brazo y encuentra y reconoce la cuerda de jugar a la comba que no ha soltado desde el momento en que la vi saltando en la plaza.
- 23. 23 Aterido, entumecido. Ha desaparecido la catedral nocturna. Sólo queda una casa destruida de la que únicamente las paredes permanecen en pie, con trozos de tabique suspendidos a diferentes niveles sobre nosotros. Un alba desabrida penetra aquí como de mala gana. La niña duerme acurrucada, como un animalito. Toco su rostro y separo sus cabellos. Se despierta, me ve y hace un brusco movimiento hacia atrás. Yo adelanto nuevamente la mano y ella se retira otra vez. Unos ojos enloquecidos de terror en el rostro maculado por el polvo y las lágrimas. ¡Así, yo no he venido más que para esto! ¡Para ver sus ruinas y sus hijos aterrorizados! Encuentro un cigarro. Esta vez el encendedor arde al primer golpe. Fumo sin apresurarme. —Tienes miedo —digo sin mirarla—. Tienes razón de tener miedo. Me pongo la chaqueta y me levanto, añadiendo: —En marcha. Ella parece querer hundirse en el montón de cascote sobre el que se ha refugiado. Hago un gesto y la pongo de pie. La calle está todavía desierta. Andamos hasta las primeras casas intactas. Encuentro una puerta abierta y, con la mano de la niña cogida en la mía, subimos una escalera. En el primer piso llano a la primera puerta. Nada. Espero un poco y llamo nuevamente. —¡Abran! —digo—. ¡Policía! La puerta se abre inmediatamente. Un olor de barniz de cera se escapa del vestíbulo sombrío. Recuerdo de un mundo perdido. Un hombre alto, delgado, joven sin duda, retrocede ante mí, tropieza con la espalda contra una puerta entreabierta y un rayo de luz gris se despliega mientras la puerta se hunde en la habitación donde penetramos a nuestra vez. —¡Desnúdate! —ordeno. Me doy cuenta de que quiere hablar y saco el revólver, añadiendo: —¡De prisa!
- 24. 24 Observo con verdadero placer sus manos que se apresuran, se desquician, inhábiles y a veces frenéticas alrededor de un botón recalcitrante. Me agrada este buen mozo, ahora de pie ante mí, con los cabellos cuidadosamente separados por una raya impecable y en calzoncillos. —¡Continúa! —digo. Y el calzoncillo cae al suelo, mientras yo grito: —Heil Hitler! No se inmuta. Le digo que salude y entonces junta los talones, atiesa las piernas y tiende el brazo derecho. Hasta el propio sexo experimenta un ligero sobresalto militar. —Bien —digo—. Ahora los calcetines y los zapatos. Suelto la mano de la niña, pongo el revólver encima de una mesa y me desnudo a mi vez.
- 25. 25 Al cerrar la puerta detrás de mí, me asalta la idea de que el hombre debe estar ya volviendo a vestirse y que sus manos ya no tiemblan. La humillación y el miedo se tragan, se digieren y pronto ya no queda nada. Sé, una vez más, lo que había que hacer, pero no lo he hecho. La niña trota a mi lado. Me acuerdo de que la tableta de chocolate se ha quedado en un bolsillo de mi uniforme. Ya no estamos solos en la calle. La ciudad parece querer ignorar las ruinas, ignorar a sus enemigos que van tranquilamente mezclados a la muchedumbre. Enemigos pacíficos, negligentes, que callejean, hablan y sonríen, con aire feliz. Pero ¿y los otros? Los que yo busco, con los que quiero escapar de esta ciudad. Los que deberían ser los únicos que reinasen aquí. Los veo llamar a las puertas por la noche, entrar y decir: «Mi padre quemado vivo les saluda; mi madre asesinada les saluda; mi hijo fusilado les saluda.» Yo diría: «Bárbara les saluda.» Y Léa también: «Mi madre y mi padre les saludan. Mi hermanita les saluda.» Exaltación, breves momentos de exaltación. ¿Pero qué viene después, cuando cede la exaltación...? Yo cobarde, impotente, incapaz de un gesto. Y, sin embargo, ¡cuántas veces lo he hecho con la imaginación! ¡Es tan cómodo hacerlo con la imaginación! Me lanzo contra una puerta. Bajo la gorra adornada con el águila acabo de encontrar un rostro conocido. Entramos juntos en esta ciudad hace tres semanas. Mi corazón vuelve a tomar un ritmo familiar. Ya no soy el irrisorio vencedor atrincherado en su uniforme, sino otra vez el hombre perseguido. Por fin, un hombre que tiene derecho a no pensar en nada más que en sí mismo. Un hombre que tiene todos los derechos, todas las excusas. De repente me siento bien. Es la condición para la que he nacido. No necesito adaptarme, es natural. Todos los reflejos adquiridos funcionan con maravillosa prontitud. ¡Y la chiquilla! ¡Que compañera ideal! Ni una sola palabra desde que se despertó. También ella parece estar en su elemento: el miedo. Sin aprendizaje, con tanta facilidad como yo con toda mi experiencia. Casi constantemente obligada a correr, ya que ha de dar dos o tres pasos por cada uno de los míos. Si pierde el equilibrio la sostengo con el brazo y se lo hago recobrar de una sacudida, hago que la muñeca un momento dislocada vuelva a emprender su trotecillo. Ni siquiera una queja. Se calla.
- 26. 26 He acabado por cogerla en brazos. No por compasión de su cansancio, no. Pero así puedo disimular fácilmente mi rostro tras el suyo. Me basta con tenerla bastante alta, muy apretada contra mí. Allí están los que busco. Son tres, sentados en un banco. Comen. Hay un pan cerca de ellos. Esos ojos enrojecidos, esos rostros descarnados y esa extremada lentitud al mascar para que la comida dure el mayor tiempo posible en la boca... No, no puedo equivocarme. Dejo la niña cerca del banco y digo: —Tiene hambre. No ha comido nada desde ayer por la mañana. Han dejado de masticar y me miran. —¿De dónde vienes? —pregunta el más joven cuyo rostro debía atraer antes las miradas de las mujeres. —¿Y vosotros? —digo a mi vez—. ¿De dónde venís? —De Falkensee. El que me ha contestando tiene la cabeza casi pelada. A intervalos regulares un tic le cierra el ojo izquierdo y sacude, en todo aquel lado, los músculos de su rostro. Digo: —Yo, de Oranienburgo. El más joven tiende un trozo de pan a la niña. Esta no se mueve. Él la atrae hacia sí y la sienta en sus rodillas. —¡Vamos! —le dice mientras ella se revuelve—. ¡Vamos! ¡No hay que tener miedo! Trata de acariciarle los cabellos, pero ella le rechaza con las dos manos. —¿De dónde sale esta niña? Sigo su mirada y, como él, contemplo un momento las torneadas piernas de la chiquilla. —Estaba en una casa —contesto—. Acabo de recogerla. —¿Es tuya? Y sin esperar respuesta, sigue diciendo: —Tienes suerte de haberla vuelto a encontrar. —Sí, una suerte extraordinaria —dice el calvo. El tercero no dice nada. Ni siquiera nos mira. Sigue comiendo lentamente. No para de masticar. Su boca sin labios es la de un viejo, pero la piel de su rostro es lisa. —¿A dónde vais? —pregunto. —Nosotros dos —contesta el más joven, señalando al que está masticando—, a Italia. Ese va a Francia. —Yo también voy a Francia —digo, volviéndome hacia el hombre calvo—. Tengo familia allí.
- 27. 27 Su ojo se cierra como si asintiera. Nadie dice nada. Me siento en la punta del banco. El más joven me ofrece un trozo de pan. —Gracias —digo—. No tengo hambre. —Dáselo a tu chiquilla. Tiene que comer. Pone a la niña en el suelo y se levanta. Los otros dos también se levantan. Yo los contemplo. —¿Cómo pensáis salir de aquí? —Los camiones rusos —dice el calvo. —Se pararán más fácilmente si ven una criatura con vosotros —digo. El calvo parece reflexionar un momento sobre el problema. Al fin dice: —Quizás sí. Entonces yo también me levanto y, con la niña en brazos, los sigo. En efecto, es el camino que hay que tomar. Conozco el trayecto que siguen los camiones rusos para salir de la ciudad. Paramos el primero que vemos. —¡Falkensee! ¡Oranienburgo! ¡Y una niña! Me ponen delante. El chófer, de ojos globulosos, se asoma y examina a la criatura. —¿A dónde vais? —Hacia Dessau. Nos dice que subamos. Apresuradamente, como si temiéramos que cambiara acto seguido de opinión, nos instalamos encima de los sacos. El ruso, con la cabeza vuelta, mira como nos colocamos. Por segunda vez pregunta: —¿A dónde vais? —Vamos a unirnos a nuestro convoy —contesta el más joven. —Bueno —dice el ruso—. Muy bien. Cada uno a su casa. La guerra ha terminado. Ha acabado de hablar y sigue todavía moviendo la cabeza para demostrar que aprueba nuestra determinación. Una tableta de chocolate cae cerca de nosotros. El ruso ríe profundamente. —Para la niña. Parece buscar algo a sus pies, se yergue y nos enseña una botella. —¿Vodka? Con benévola sonrisa contempla al calvo, torpe y encorvado, que se acerca a él, apoyándose a veces en una mano. Con una sonrisa de hermano mayor observa la torpe progresión del calvo. La botella, en su mano, al extremo del brazo extendido, no tiembla.
- 28. 28 El camión arranca mientras el calvo vuelve hacia nosotros y se cae sobre los sacos, se levanta, vuelve a caerse y entonces prosigue su marcha a rastras apretando la botella contra el pecho. Un movimiento de pesados reptiles sacados de su torpor se dibuja simultáneamente; los otros dos se acercan, acechan. El calvo bebe hasta que un acceso de tos despega la botella de sus labios. Un hilo líquido le corre por la barbilla y se limpia con el revés de la mano. Ahora le toca al más joven. Bebe sin perder una gota. Su nuez prominente sube y baja con una fascinadora regularidad. —Ahora tú, Roberto —dice, ofreciendo la botella al tercero. Éste casi se la arranca de las manos y se la aplica a la boca sin labios. Un ruido de succión, semejante al que hacen los niños cuando tornan el biberón, se insinúa entre el estrépito de chatarra y de motor que nos acompaña. Por último, me llega el turno y, con la espalda apoyada en los sacos, echo hacia atrás la cabeza. Un cielo luminoso se balancea encima de mí y el vodka, en ondas calientes, me va invadiendo. La botella circula, bebemos otra vez con el mismo silencio ávido y, por fin, una vez más. Ahora, la botella pasa de uno a otro escoltada por risotadas de satisfacción. Los semblantes, al principio algo crispados, se tranquilizan, los gestos se hacen menos nerviosos y pronto nos miramos amistosamente. El calvo nos dirige sus guiños más joviales. —Me llamo Marco —me dice el más joven alargándome la botella, con una cara risueña como si me comunicara una buena nueva. Y, a continuación, volviéndose hacia el hombre sin labios, prosigue. —No te preocupes, Roberto, te pondrán una dentadura postiza y tendrás todas las muchachas que quieras. Roberto se ríe mostrando sus desdentadas encías y contesta: —¡Y cómo voy a aprovecharme! Marco, con un suspiro de satisfacción, se instala cómodamente en los sacos, tarareando una canzonetta con los ojos entornados. De repente se pone a cantar a pleno pulmón. El chófer grita: —¡Hay que cantar, camaradas! ¡La guerra ha terminado! Y Roberto, que de excitación se golpea los muslos, exhorta a su amigo: —Canta, Marco, canta. El calvo, a cuyo poder ha ido por fin a parar la botella y que ha vuelto a taparla cuidadosamente aunque está prácticamente vacía tras una larga y última ronda, se arrastra hacia mí y me echa a la cara una vaharada de vodka diciendo:
- 29. 29 —¡Vaya suerte que has tenido de haber encontrado a tu chiquilla! Y diciendo esto señala a la niña que, separada, roe el chocolate. —¡Una suerte formidable! —repite el calvo con todo el respeto que tan extraordinaria suerte le merece. Y movido por una súbita inspiración, se levanta y empieza a cantar a gritos la Marsellesa: —Allons enfants de la Patrie...! Una sacudida más brusca lo hace caer de rodillas. Marco se ahoga de risa. También yo río, y Roberto, con las encías al aire. Llega hasta nosotros la voz del ruso: —¡Hay que cantar, camaradas! ¡La guerra ha terminado! Entonces yo río todavía más, hasta llorar de risa, con los ojos llenos de lágrimas. Marco va rodando sobre sí mismo en dirección de la chiquilla y luego se levanta y se la pone en las rodillas. La niña no se resiste y la veo hasta sonreír. —¡Hay que cantar, camaradas! ¡La guerra ha terminado! —¡Canta, Marco, canta! Marco canta. Voglio... Ragazza... Note... Por un momento tengo la impresión de que la pequeña canta con él. No es más que una impresión, claro, pero hay que ver lo rara que resulta. Río hasta el agotamiento. Tumbado de espaldas dejo que el azul del cielo vaya absorbiendo los últimos restos de mis pensamientos. Maravillosa absorción. Nunca estuve tan bien en un camión. Creo que nunca estuve tan bien en ningún sitio. Las risas y las canciones han cesado y no queda más que el zumbido de la huida a través del azul y las paredes de metal que me separan del mundo. Después hasta el mismo camión se pierde con mi cuerpo inútil y el zumbido del motor se aleja... Pleno cielo. Ruedo entre los sacos en medio de un doloroso gemido de frenos y de reniegos, los rostros soñolientos y los movimientos torpes de mis compañeros de viaje que se esfuerzan por ponerse de pie. El chófer salta a tierra y nos hace seña para que nos apeemos. A ambos lados de la carretera los campos despliegan su verde inocencia. Nuestra providencia, el chófer ruso, nos dice que nos sentemos en el talud, lo que hacemos, obedientes. Esperamos mirando lo que hace. Abre unas latas de conservas y nos las reparte, así corno pan y unas rajas de un salchichón gordo y encarnado. Parece contento de alimentarnos. Nos dice que comamos; él no come en seguida, sino que, con las manos en las caderas, nos contempla con sus grandes ojos benévolos. Comerá después, cuando esté seguro de que no ha olvidado nada, de que no nos falta nada.
- 30. 30 De repente se agacha, coge a la niña y la hace saltar en el aire recogiéndola después varias veces. Sin duda quiere divertirla. Pero la niña no se divierte; sigue con la misma mirada aterrorizada que tan bien conozco. No puedo hacer nada por ella; no puedo consolarla. El ruso vuelve a dejarla en el suelo diciéndole: —Ve a ver a tu papá. Pero la niña se le agarra a los muslos y se pone a gritar: —¡Quiero volver a casa! ¡Quiero volver a casa! Entonces el ruso la vuelve a coger en brazos y la mece suavemente. Me mira con severidad y yo le digo en ruso. —Todavía no me conoce. Ayer volvió a verme por vez primera al cabo de tres años. Como es natural, cree que las personas a quienes la confié a la muerte de su madre son sus padres. La niña ha entendido la palabra «mamá» y vuelve a gritar. —¡Pobre huérfana! —murmura el ruso meciéndola—. ¡Pobre pajarito! ¡Pobre angelito! La niña acaba por calmarse. El ruso la mece todavía un poco y luego, con maternales precauciones, la coloca en el talud. Un saltamontes muy gordo cae cerca del pie de la niña, que, con el rostro súbitamente animado, se agacha con la mano hueca. Pero en el momento en que va a alcanzarlo, el bicho salta hacia la carretera. La niña, de pie, con los ojos fijos y los músculos en tensión, lo persigue. —¡Cógelo! —dice el ruso, con las manos en las caderas y el semblante risueño. —¡Cógelo! —dice Marco en italiano. —¡Cógelo! —dice el calvo en francés. Un último salto y el saltamontes se pierde en los campos.
- 31. 31 En el camión, la botella de vodka recorre una última vuelta. —¡Eh, Gaston! —dice de pronto Marco, volviéndose hacia el francés—. Si haces guiños así a todas las muchachas que encuentres, acabarás teniendo algún disgusto... Y con el rostro encendido por el vodka y los ojos brillantes nos toma por testigos: —¿Verdad que acabará por meterse en un mal paso? El tic nervioso del calvo se desencadena y él gruñe entre dientes: —Son todas unas putas. —Hay que ser comprensivo —dice Marco—. ¡Cuatro años sin hombre es duro para una mujer! —¿Acaso he tenido yo mujeres? —dice el calvo golpeándose el pecho con el puño. —¡Gran pillastre, si no has tenido ocasión! —dice Marco. Y a continuación, con un tono que no admite réplica, afirma: —Yo, en tu lugar, iría a verla y le diría: «No quiero saber lo que hayas hecho. La guerra es la guerra». —¡Jamás! —chilla el calvo. —Te equivocas —dice tranquilamente Marco. Y volviéndose hacia mi, agrega: —¿Y tú qué piensas de eso? —Prefiero ser cornudo a ser viudo —contesto. —Y yo —dice Gaston—, todo lo que pido es ser viudo. Y con unos guiños que le sacuden la cara, añade con voz estudiada para que se comprenda bien la siniestra intención que pone en sus palabras: —Además eso no tardará. ¡Hombre feliz! Se ha buscado una inmensa distracción. Siendo cornudo se tienen todos los derechos: el de quejarse, el de matar, el de perdonar. Se tiene un drama para vivirlo con el desenlace a elegir. Ser la víctima pero la víctima todopoderosa, que dispone de un arsenal formidable: la venganza y la generosidad, el dolor y el desprecio, todas las actitudes, hasta el alcohol, ¿por qué no?, con una degeneración sabiamente calculada. Se vive. Digo a Marcos que me dé la botella. Queda un resto de vodka que sorbo ruidosamente. Los demás me contemplan riendo y no me molesta.
- 32. 32 Recuerdo una canción idiota que me enseñó en francés mi institutriz. Tenía yo entonces seis o siete años y estoy seguro de no haberla cantando nunca más: —«¿Qué es lo que hace glu-glu? ¡Es la botella, es la botella...!» Los demás cantan conmigo. Durante un cuarto de hora o más grito: —«¿Qué es lo que hace glu-glu?» Cuando me duele la garganta y me falta el aliento, acabo por callarme. Contemplo con ternura a mis compañeros: Gaston, el calvo, Marco y Roberto, el desdentado, son mis amigos. También el camarada ruso que nos lleva en su hermoso camión es mi amigo. También el vodka que nos ha proporcionado este maravilloso momento, este momento único, solitario, cortado del pasado como del porvenir, este momento en que estamos encerrados como en una burbuja y que flota con nosotros fuera del mundo. También el vodka ruso es mi amigo. Pero la botella esta vacía. Los demás, que han gastado menos energías que yo, o están quizás mejor entrenados, siguen cantando en todos los idiomas y yo, encantado, los escucho, marcando el compás a veces, vagamente, para participar por lo menos en toda esta alegría. El camión se detiene y el ruso se vuelva hacia nosotros: —He llegado, camaradas. Uno tras otro le damos un apretón de mano y a cada uno de nosotros nos repite las mismas palabras: —¡Buen regreso a casa! Y allí nos quedamos, en la cuneta, aturdidos, sintiéndonos con las piernas algo vacilantes y un poco desamparados, contemplando como el camión se aleja y se interna en un camino de tierra que lleva a un conjunto de edificios bajos rodeados de una tapia. Ante nuestros ojos, bajo el sol que declina, se extiende una calle recta y desierta hasta perderse de vista. Marco ve una fuente y va a mojar un trapo que se saca del bolsillo. Vuelve, se arrodilla al lado de la niña y con dulzura le lava la cara y las manos. A continuación la peina, al mismo tiempo que dice sonriendo: —Tienes un bonito pelo. La niña empieza a gritar: —¡Quiero volver con mi mamá...! ¡Quiero volver con mi mamá...! —Encontraremos a tu mamá —dice Marco—. No llores, que la encontraremos. Y sigue hablando en voz baja a la niña, en italiano. Yo contemplo la escena y me pregunto: «¿Por qué ha de encontrar ella a su madre? ¿Acaso encontraré yo a mi mujer y mi hija?»
- 33. 33 Marco se me acerca y me pregunta: —¿No sabe que ha muerto su madre? —No —digo— Para ella, su madre es la mujer que la ha tenido en su casa. —Tienes suerte —sigue diciendo Marco—. Esa mujer debía de ser muy buena para que la niña le haya tomado tanto cariño. —No sé nada. He contestado secamente. Marco me dirige una mirada afectuosa. —Te estoy dando la lata. —¿Qué esperarnos? —pregunta, de pronto, el calvo. —Hay que esperar la noche —le contesto. El otro me mira atentamente, entre dos tics nerviosos. —¿Cómo? ¿Acaso no tenemos derecho a pasar? —Todos no tienen derecho a ello —contesto. —Yo no sé de dónde vienes tú —dice haciendo unos guiños furiosos—, pero nosotros salimos de un campo. —Yo, en vuestro lugar, esperaría la noche —repito. —Tiene razón —dice, aprobando, Marco—. Esperemos la noche. No vale la pena perder tiempo explicando de dónde venimos, a dónde vamos y cómo vamos. Son capaces de enviarnos a un campo de refugiados para hacernos partir en convoy. Gaston, tal vez por un efecto tardío del vodka, con la cara escarlata y guiñando frenéticamente el ojo, rebuzna: —¡Qué se vayan todos a la m...! ¡Nosotros hacemos lo que queremos y emprendemos la marcha en seguida! ¿Verdad, Roberto? —Deja a Roberto tranquilo —dice Marco con tono amenazador—. Es mi amigo. Y con los puños apretados avanza hacia el calvo añadiendo: —¿Me has comprendido? Roberto y yo no nos separamos. Si quieres marcharte, largo de aquí. El calvo ríe irónicamente y escupe ostentosamente. Roberto se interpone entre los dos. Su boca de viejo tiembla. —¡Basta! ¡No nos deis la lata vosotros! Saldremos todos juntos esta noche. Me siento súbitamente apartado, rechazado, excluido. Yo no soy de los suyos. Ellos han vuelto a emprender la vida exactamente donde la habían dejado. Sentimientos, emociones, deseos, todo lo han hallado intacto. Y he aquí que emprenden nuevamente el camino de la vida con el pequeño bagaje que habían abandonado provisionalmente en la consigna del campo.
- 34. 34 Una vez limpios, bien vestidos y bien comidos, nada los distinguirá de los demás. Serán lo que eran. Lo único que hay en su existencia es un vacío de unos cuantos años, un vacío que ahora van a llenar de recuerdos revisados y corregidos, como se tapa un agujero en la ropa con un zurcido. ¡Y pensar que yo los contemplaba con los ojos húmedos de ternura y me consideraba ya uno de los suyos! Me había imaginado no sé que fraternidad, olvidando que mis semejantes existen no pueden existir más que separados unos de otros por distancias infranqueables. Estos hombres siguen siendo humanos y yo los acompaño, pero no estoy con ellos. He ido demasiado lejos y he aquí que vuelvo ocultándome, clandestinamente, enmascarado. Roberto, con un gesto imprevisto, saca de su chaqueta demasiado grande una botella plana. Los otros dos pierden algo de su rigidez, pero yo no les dejo tiempo de aprovecharse del acontecimiento. Me apodero de la botella, le quito el tapón y me la pego a los labios. Marco me pone una mano en el brazo: —¡Oye, oye! ¿Y los demás? ¡Somos nosotros los que nos peleamos y tú el que bebes! Tiende la botella a Gaston. —Después que tú —dice el calvo con una cortesía matizada de reserva. La botella pasa de mano en mano y el rito de la reconciliación y de la amistad la vacía de las tres cuartas partes de su contenido. Sentados los cuatro en el dintel de una casa que parece deshabitada, flotando en el calor bienhechor del alcohol, con el corazón y los sentidos adormecidos, nos abandonamos a propósitos vagos y sentimientos confusos. La caída de la tarde es tranquila y hermosa y volvemos a ser todos buenos amigos. En la fuente, la niña llena de agua el hueco que forma con las manos y se agacha con precaución para verterla en una cavidad entre dos piedras. Se yergue y vuelve a empezar, seria y aplicada. Parece como si nada hubiera de venir a turbar la deliciosa vacuidad del momento. Pero, surgida del pavimento de la calle desierta, una vieja avanza con una jarra en la mano. Ya está a pocos pasos de la fuente y me digo para mis adentros que debería ir a buscar la chiquilla antes de que la vieja le hable. Pero no me muevo; el esfuerzo sería demasiado grande. La vieja no dice nada y ni siquiera parece haber visto a la chiquilla. Tampoco vuelve la cabeza hacia nosotros. Una vez llena la jarra, se marcha. Me esfuerzo por seguirla con la mirada, pero se desvanece lo mismo que había aparecido, en medio de esa calle irreal que una suave pendiente hace subir hacia un cielo vacío.
- 35. 35 La niña, indecisa, da vueltas alrededor de la fuente, arrastrando la cuerda de jugar a la comba por el húmedo pavimento. Me acometen de repente unas ganas enormes de ver saltar a Bárbara y grito: —¡Salta! ¡Salta! La niña se queda inmóvil, me mira con unos ojos que no son los de Bárbara y recoge cuidadosamente la cuerda. —¡Salta un poco! La niña se sienta en el bordillo de la acera. —¡Fea! —No debería tratarla con dureza —dice Marco—. Hay que tener paciencia, mucha paciencia. No contesto, hundido nuevamente en mi bienhechora indiferencia. La botella vacía, abandonada en el suelo, se va perdiendo poco a poco en la sombra y cuando ya no es más que un vago reflejo entre las cosas indistintas Marco se levanta y dice: —¿Vamos? Le dejo que lleve la pequeña, que ya no evoca nada en mí. Hasta me pregunto si no habría una manera de deshacerme de ella. Pero no veo ningún medio por el momento. ¿Cuánto tiempo habré de pagar todavía aquella locura pasajera? Nos adentramos en la calle oscura, privada ahora de su inquietante perspectiva. Luego vienen otras calles, a través de la ciudad desierta que podría creerse deshabitada si, de vez en cuando, una ventana, con las persianas cerradas y las cortinas corridas, no dejara filtrar un pequeño rayo de luz. Compruebo con satisfacción que aquí la guerra sigue pesando con todo su peso. Pero empiezo a encontrar terriblemente larga y lenta nuestra marcha y contengo a duras penas las ganas de distanciarme de mis compañeros o de intimarles a apresurar el paso. Me parece sorprendente que todavía no nos hayamos tropezado con ninguna patrulla. Y ellos, ¿qué riesgo corren? Es difícil explicarles que soy un desertor y que huyo con una niña robada. Y en medio de todo, ¿tengo acaso algo que perder? Yo tampoco corro ningún riesgo. —¿Qué te pasa? —me pregunta de repente el calvo. —¿A mí? —contesto, extrañado. —Sí, ¿qué tienes? Esa sonrisa burlona… Es mi magnífico razonamiento el que me hace sonreír así, porque tengo miedo, un miedo cerval. Me muero de miedo.
- 36. 36 En una esquina, discusión entre Marco y el calvo sobre la dirección a tomar. No los escucho. Me fijo en las sombrías callejuelas por las que sería fácil desaparecer. Llego casi a desear que nos sorprenda una patrulla. ¡Huir... huir solo! Pero volvemos a emprender la marcha, y de pronto el hilo interminable que mantenía apretadas unas contra otras las casas de la ciudad se rompe. La noche se precipita entre ellas, las cerca y las dispersa. Después llega el campo raso bajo un cielo completamente abierto. Ningún punto de referencia. Nueva parada y vuelve a discutir. —No encontraremos nunca el camino —dice Marco, desanimado. El calvo exclama con acento triunfal: —¡Habéis querido esperar la noche! Ya no somos amigos. Resuenan palabras amargas y voces coléricas, cuando un ruido de pasos precipitados surge por la carretera. Un jadeo. Es Roberto que balbucea: —¡Allá...! ¡ Allá lejos...! Y nos hace volver sobre nuestros pasos y nos lleva por una pequeña carretera transversal, a la izquierda, ante la que habíamos pasado sin verla. Apenas cien pasos y nos encontramos a orillas del río. Sólo entonces descubro el inmenso rumor de las aguas confundido con la noche insondable y, a la vez, su ciego movimiento que, de esta orilla a la otra indistinta, arranca de vez en cuando un fugaz reflejo al cielo estrellado. Marco, con la niña dormida en brazos, se acerca paso a paso, con prudencia, y viene a apostarse cerca de mí, en la orilla; siento su respiración silbante. Debería librarlo del peso de la niña, pero no me muevo; me callo. Los cuatro nos callamos y permanecemos allí, inmóviles. Nos hemos quedado repentinamente sin objetivo, sin memoria y sin deseos, convertidos en sombras cautivas del misterio de un río nocturno. El calvo es el primero en liberarse y gruñe: —¡Bueno! ¿Qué esperamos? —La barca de Caronte —digo. Lamento en el acto la estupidez de mis palabras. Pero el calvo ha extendido el brazo: —El puente... Lo veo. —En efecto. A la derecha, corno al alcance de la mano, una masa más sombría se destaca en la noche. Volvemos a emprender la marcha a lo largo de lo que parece ser un camino de sirga. Yo voy el último, detrás de Marco, que avanza con precaución para no tropezar y a cada paso, con presteza tantea el suelo con el pie antes de apoyarse con todo su peso en la pierna. A Marco deben de gustarle los niños. También a mí me gustaban mucho y me encantaba jugar con ellos, divertirlos y hacerles reír. Y en un rincón de la noche, sobre las aguas, oigo la risa de Bárbara.
- 37. 37 —¡Cállate! —digo—. ¡Cállate! Una cuesta bastante pronunciada nos lleva a una carretera, precisamente a la entrada del puente. Todavía puedo huir, coger carrerilla, hundirme en la oscuridad, correr, desaparecer... Después podré hacerme pasar por amnésico. Hay muchos amnésicos después de cada guerra. Pronto se cansarán de interrogarme y empezarán a compadecerme: el choque, los sufrimientos. También puedo... Pero estoy ya en el puente y su piso metálico resuena bajo mis pies como una provocación a lo que me acecha al otro lado. De todas maneras, es demasiado tarde. Mantengo la mirada fija en las piernas de la chiquilla que veo oscilar suavemente delante de mí. Al otro lado del puente, nada ni nadie. Continúa la noche, la misma noche, la noche cómplice de asesinos, fugitivos y desertores. Pero, ¿por qué este súbito cansancio que ata mis piernas como para impedir que me lleven más lejos? —Ahora tenemos que buscar un sitio para dormir —declara el calvo—. Y algo con que llenar el estómago. Parece ser el único que sabe todavía a donde vamos, el único a quien preocupan los problemas prácticos, comer y descansar, el único quizás de nosotros que tiene realmente hambre, aunque no hayamos ingerido, desde la comida en la cuneta de la carretera, más alimento que el vodka. El calvo no teme la noche ni a los hombres, marcha con paso rudo y en su voz vibra un secreto furor. Ha localizado una casa aislada al borde de la carretera. A tientas encuentra la puerta y se pone a aporrearla con los puños y los pies. Segundos después, un ruido de pasos parece dar vueltas por el interior como si alguien buscara una salida sin conseguir encontrarla. Gaston se enfurece nuevamente y ahora grita: «Schnell! Schnell! Schnell!» La puerta se abre y un hombre en pijama aparece ante nosotros. —Estamos muy cansados —dice el francés en el idioma que aprendió en lo más hondo de la humillación y el miedo—. Ve a prepararnos camas. El hombre parece contemplar algo por encima de nuestras cabezas. Iluminado a contraluz por la lámpara del vestíbulo, su flaco semblante hace resaltar los salientes de la nariz y la mandíbula como si los recortase la sombra proyectada por un casco. —No tenemos camas —murmura—. Solamente hay un canapé en el cuarto. Gaston suelta, como un torrente desbordado, todas las injurias que ha debido recibir él durante su estancia en los campos y acaba preguntando: —Y tú, ¿dónde duermes? —No tenemos más que una cama para mi esposa y yo. —¿De verdad? Queremos verla.
- 38. 38 El hombre duda, pero un empujón lo hace entrar en el vestíbulo y subimos detrás de él por una estrecha escalera que nos conduce a una habitación llena de muebles y objetos de adorno donde, en un vasto lecho y casi disimulada a nuestros ojos por un enorme edredón verde, una mujer de cabellos entrecanos se hunde hasta los ojos en las mantas. El calvo grita: —¡De pie! Y Roberto adelanta un Paso. —¡De pie! —repite—. ¡De pie, granujas! Las palabras salen deformadas de su boca, casi ininteligibles. —Levántate —dice el alemán. Tiene un cuerpo grande y anguloso y su pijama estrecho, de mangas demasiado cortas, descubre hasta por encima de las muñecas, haciendo que parezcan increíblemente largas, las huesudas manos que cuelgan a lo largo de los muslos. La mujer se desliza fuera de la cama por el lado opuesto a nosotros. Dos escuálidas trenzas grises rozan sus hombros y aquella indecente evocación de la muchacha que fue en un tiempo me asquea. La niña se ha despertado y Marco la deja suavemente en el suelo. Vuelve a tener la expresión de miedo de siempre. —Vamos a quedarnos aquí con la niña —dice Marco—. Vosotros dos dormiréis abajo, en el canapé. Su mirada se fija en la mujer que, con infinitas precauciones y paso a paso, se acerca a su esposo. —¡Encerradlos en la cocina! —añade. —Raus! —chilla Gaston. Marco levanta la niña en alto, la acuesta al pie de la cama, le pone una almohada debajo de la cabeza, le quita las sandalias y le echa encima una manta, todo ello con gestos acariciadores y palabras tranquilizadoras. Pienso que Marco se casará, tendrá hijos y será feliz. Contemplo cómo se quita la chaqueta y luego desata con paciencia el cordel que sustituye al cordón de sus zapatos. Me dice que me acueste y me quito a mi vez la chaqueta y los zapatos. —No estires demasiado las piernas —me indica Marco en el momento en que me deslizo cerca de él. Tiene miedo de que moleste a la pequeña. Yo, dócil, encojo las rodillas hacia el estómago.
- 39. 39 Un convoy con destino a París se está formando y nos aseguran que partirá esta tarde. En la ciudad somos unos centenares los que, con las facciones contraídas y la mirada febril, vamos hacia la estación, atentos a todas las informaciones en alemán, francés e italiano. Somos centenares de cuerpos encorvados, descarnados o hinchados por meses de hambre, vestidos con prendas ridículamente grandes o estrechas, con las bocas torcidas, actitudes claudicantes y vendajes sucios. Toda una Corte de los Milagros ocupando las calles. Y ante nosotros se apartan a grandes zancadas, con la cabeza baja, cambiando de acera o torciendo de repente por una esquina, los raros habitantes de la ciudad que una absoluta necesidad ha hecho salir de sus casas. Yo, por mi parte, tengo buen aspecto. Lo sé y es cosa que se nota. —De Oranienburgo —contesto. —¡Ah! ¡Oranienburgo! —repiten con voz inexpresiva, ya que ninguno suele interesarse por los campos en que no ha estado. Tal vez encuentre uno que me diga: «¿Oranienburgo? ¡Allí estaba Yo!» Pero todos me contemplan con una expresión indecisa y mueven la cabeza. Y el calvo también me contempla antes de hacer dos o tres guiños. En las cercanías de la estación el ritmo cambia. Todos nos apresuramos. Algunos llegan casi corriendo. Un ruido de voces coléricas nos acoge en el vestíbulo, a pesar de que está casi vacío. Pero en el fondo hay una aglomeración de gente, un montón de cuerpos aglutinados que un movimiento de flujo y reflujo desplaza, de vez en cuando, como si un obstáculo cediese ante ellos para reconstruirse en seguida. Tres o cuatro hombres han entrado después de nosotros y nos adelantan rápidamente yendo a adherirse a aquel movedizo conglomerado del que surge a veces una voz vehemente que desencadena un concierto de indignadas protestas. Momentos después quedamos, a nuestra vez, incluidos en la masa. Marco lleva a la niña en brazos levantándola todo lo más que puede.
- 40. 40 Un empujón nos hace ganar unos metros y distingo los primeros uniformes americanos: un sargento y dos soldados controlan la entrada del andén. Mi corazón acelera su ritmo. Van a pedirme la documentación; me preguntarán quien soy y de dónde vengo. ¡Nunca acabará la guerra! Vuelvo la cabeza con la idea de huir del montón, pero el calvo, pegado a mí, me hace un guiño y un nuevo empujón me sitúa en primera fila. El acceso al andén cerrado por una cadena que uno de los soldados tiene fuertemente agarrada como para prevenir toda tentativa de forzar el paso. El soldado, con aire preocupado, parece esforzarse por no vernos ni oír las voces que lo interpelan y a cada momento mira hacia atrás, hacia el andén, a dónde el sargento va, de vez en cuando, a echar una mirada volviendo con el rostro sombrío y mascullando palabras ininteligibles. De pronto, el soldado se fija en Marco, le hace una seña para que se adelante y retira la cadena ante él. Pero Marco me señala con el dedo diciendo: —¡El es el padre! Il padre! Il babbo! Des Vater! Me empujan hacia delante, una explosión de gritos me acompaña y me encuentro en el andén con Marco y la niña. Marco está inquieto y me contempla con aire irresoluto. Por fin dice: —No quiero irme sin Roberto. Me pone la niña en los brazos y me vuelve la espalda. Lo pierdo inmediatamente de vista. La niña grita y forcejea, tendiendo los brazos en la dirección que acaba de tomar Marco. Aprieto la cabeza de la niña contra mi hombro para ahogar sus gritos y le digo, impotente y furioso: —¡Cállate! ¡Cállate! Un hombre con la cabeza vendada me observa y luego, con un gesto torpe, toca los cabellos de la niña. Le oigo murmurar: —¡Pobre criatura! Nadie dijo ante el cuerpo de Bárbara: «Pobre criatura.» No había nadie para decirlo. Pero yo sé que es Bárbara a quien este hombre ha ofrecido una caricia tímida y me esfuerzo por sonreírle buscando una palabra amistosa. Pero ni una sonrisa ni una palabra despegan mis labios cerrados y vuelvo la cabeza. No es posible avanzar más que saltando por encima de cuerpos humanos. Todos los que han encontrado sitio se han sentado en el andén, algunos medio tumbados, con los codos apoyados en sus hatillos, porque la mayoría llevan un hatillo que protegen cuidadosamente. A los hombres no les gusta separarse de lo que han adquirido y si se marchan les es necesario llevarse consigo el pasado. Pero ¿cuándo han tenido tiempo de hacerse con un pasado? ¿Y dónde? ¿Qué pueden traer? ¿Qué recuerdos? ¿De qué regiones? ¿Cómo creer que una mentalidad de turista que vuelve de un largo viaje y trae regalos para los amigos anida en estos enfermos, mutilados y escapados por milagro, en estos seres que han sido triturados hasta el alma?
- 41. 41 Un viejo que pasa por mi lado encogido bajo el peso de un enorme fardo, tropieza. Lo cojo por el brazo. Quiero saber. —¡Qué lleva usted ahí? ¡Casi no puede andar! El hombre se detiene y con lenta y extremada delicadeza deja deslizarse hasta sus pies el bulto envuelto en una tosca manta parda. A continuación fija en mí la mirada desconfiada de unos ojos con los párpados enrojecidos. Ve la niña, se tranquiliza y sonríe con una sonrisa extraña de niño feliz. —Es un servicio —dice—. Un hermoso servicio de porcelana. Treinta y seis piezas, un servicio completo. Mi mujer siempre deseó un servicio de porcelana fina, con rosas pintadas. Si pudiera, se las enseñaría. Parecen flores de verdad. Le vuelvo bruscamente la espalda, tropiezo con unas cuantas piernas y escucho unos cuantos insultos. «¡Calma, calma! —me digo para mis adentros—. ¡No va a darte un ataque de nervios por un servicio de porcelana!» Acabo por encontrar un hueco donde sentarme y hago sentar a la chiquilla sobre mis rodillas. Se ha calmado, pero mantiene el cuerpo extrañamente rígido, como en tensión por miedo a tocarme. Pero tendrá que acostumbrarse a mí. El viejo está donde lo he dejado, con las piernas abiertas para proteger su porcelana. Mira a su alrededor y sigue sonriendo. Vuelvo los ojos. ¿Por qué este sentimiento de abandono, esta angustia desde que mis tres compañeros han desaparecido? ¿No estoy entre los míos? ¿No tenemos un pasado común? Pero la mayoría de los que me rodean se han quitado ya de encima los meses y los años de sufrimiento. Hablan, regañan y hasta gastan bromas. Y yo los odio porque pueden todavía hablar y reír como hombres, como lo que hemos sido. Los otros, algunos que pueden ser reconocidos por sus ojos fijos y las miradas vacías que nos dirigen, son inaccesibles. Podría abrirme la garganta ante ellos y no experimentarían el menor sobresalto. ¿Y yo? Yo me creía de su raza, al margen de la vida, fuera del mundo. Pero ellos han escogido honradamente, ya no sienten. Se vuelven de espaldas y guardan silencio definitivamente. Pero yo pido demasiado: un retiro en la sombra y una morada entre los hombres. Cojo una niña de aquí y le digo: «Serás la otra, la que ya no es.» Existe un orden que hay que respetar y yo no lo respeto. ¿Cómo es posible disfrutar al mismo tiempo de las prerrogativas de la muerte y de los atributos de la vida? Posición ridícula e incómoda, con un pie en cada mundo. A veces me digo: «Estás loco; loco de atar.» Pero soy un loco que conoce su locura y la proclama para negarla mejor.
- 42. 42 Un olor de salchichón excita mi olfato. Vuelvo la cabeza. En efecto, alguien come salchichón cerca de mí, alguien se considera suficientemente con vida para comer salchichón. Se me contrae el estómago. Yo también estoy vivo, ya que experimento, a mi vez, unas repentinas y formidables ganas de comer salchichón. Me hecho a reír y, con un golpecito amistoso en la mejilla, digo a la niña que me contempla con una expresión de terror: —Pues bien, por raro que ello pueda parecer, vamos a vivir tú y yo. Pero la niña, de repente, se suelta de mis brazos y se yergue, con el semblante iluminado, profiriendo una exclamación de alegría. Marco, Roberto y Gaston, que ahora yo también veo, vienen a nuestro encuentro sorteando los cuerpos tumbados. Nos han visto y nos hacen señas. La pequeña se echa en brazos de Marco. Pronto los tres consiguen despejar el suelo y las piernas que lo ocupaban se repliegan o se apartan. Gaston me mira sonriente y dice: —Así es. Llevamos una hora o más, sentados en el andén, charlando despreocupadamente, y la pequeña, instalada en las rodillas de Marco, nos contempla uno tras otro, atenta su mirada azul a seguir una conversación que no comprende. Después se produce como un inmenso suspiro que inunda todo el andén cubriendo el monótono rumor de las voces. Allá, a un extremo, unos hombres se levantan y pronto todo el mundo está en pie, antes incluso de que el tren haya entrado en la estación. Y antes de que se detenga empieza el asalto. Carreras alocadas, confusión, corrientes humanas que chocan entre sí, injurias, imprecaciones, manos que se agarran a las empuñaduras de las portezuelas sin poder abrirlas. Algunos hombres caen y son pisoteados. Un torbellino me arrastra separándome de mis tres compañeros y de la niña. Una voz grita: —¡No empujar! ¡Hay sitio para todo el mundo! —¡No se den empujones, habrá sitio para todos! —vocifera el oficial. Desde el estribo del vagón de cabeza, este oficial domina la muchedumbre silenciosa encuadrada por los SS. Contempla con amplia sonrisa satisfecha esta masa de hombres, mujeres y niños que van a ser conducidos al campo de la muerte. Alguien se coge de mi brazo, una mujer solloza, racimos de criaturas vociferantes escalan los estribos... No. No son vagones de carga con puertas corredizas y no hay ningún oficial con uniforme verde. No hay ningún SS, pero ya no tengo ganas de subir a este tren. Este es una impostura. A estos hombres que tienen prisa por partir se les engaña, se les envía a la muerte. Y yo no quiero seguirlos, ¡no, no quiero! No pertenezco a esta legión de fantasmas condenados a representar la misma escena por los siglos de los siglos. ¡Yo estoy vivo! ¡No me empujéis! No subiré a este tren. Pero me levantan en vilo, me llevan en volandas y, para no perder el equilibrio, me cuelgo de la barra.
- 43. 43 Desde detrás de los cristales de las ventanillas, unos hombres observan con reprobación, con desprecio, lo salvajes que somos, nuestros gritos, nuestros gestos convulsivos. Ya no se acuerdan; están sentados y nos contemplan. Han olvidado que ellos formaban parte, hace un momento, de esta muchedumbre chillona y rabiosa y nos contemplan despectivamente, instalados, listos para la partida. —¡Sube, voto al diablo...! ¡Sube de una vez! Y un empujón me lanza contra el estribo, que escalo con las rodillas magulladas. Me falla el último escalón, me hago daño otra vez, caigo apoyándome en las manos, me levanto, doy unos pasos titubeando y ya estoy arriba. Ya no hay nada que hacer más que sentarse y esperar. Una bruma se disipa. Voy emergiendo progresivamente en un espacio raquítico, rodeado de un vago rumor de voces, mientras los gritos del andén han cesado. Hace un momento que mis manos acarician mis doloridas rodillas. A mi derecha está sentado un anciano, cuya piel es tan tensa sobre los huesos que parece que a a rasgarse al menor movimiento. Tiene unos ojos muy negros, muy hermosos, extrañamente fijos. Me inclino hacia él. No me ve. Le pregunto a media voz: —¿De dónde viene usted? Me arrepiento acto seguido de mi pregunta. De repente me entra miedo del anciano. ¿No va acaso a materializar ante mis ojos las escenas que pueblan su mente? Pero se calla y permanece inmóvil. Me enderezo; me he quitado un peso de encima. No sabré nada de lo que fue la agonía de este hombre, de este cadáver que vuelve a visitarnos. Pero ahora habla. Sin un gesto, con la misma mirada fija, habla: —Auschwitz —dice. Mueve la cabeza y es éste el primer movimiento que hace. Después, otra vez inmóvil, habla, habla más y más. Con una voz tenue, impersonal, como si fuera la voz de otra persona, dice: —Estábamos los tres. No en el mismo barracón, pero nos veíamos de vez en cuando. A veces también llegábamos a hablarnos. Nos esforzábamos por no mirar la gran chimenea. Yo nunca veía a mi mujer y a mi hijo al mismo tiempo. Cuando veía a mi hijo, le preguntaba: «¿Has visto a tu madre?» Y mi esposa me preguntaba: «¿Has visto a Bernard?» Nunca nos veíamos los tres a la vez. Por fin una mañana vi a mi mujer y a mi hijo juntos, pero los que iban detrás de ellos los ocultaron en seguida. Y no he vuelto a verlos. Pero ya podía contemplar la chimenea; me daba lo mismo. Podía mirar como echaba humo.
- 44. 44 El anciano se calla y es como si no hubiese abierto ni un momento la boca. De mala gana le pregunto: —¿Dónde va usted ahora? Y de nuevo mi pregunta ha de caminar largo rato por las circunvalaciones de su cerebro antes de alcanzar su comprensión. —Vuelvo a casa —dice con una voz apenas perceptible, una voz de anciano enfermo que ha llegado al límite de sus fuerzas. Y de repente sé, sé por fin lo que voy a hacer. Voy a decirle: «No se atormente usted más. Yo lo acompañaré. No me separaré de usted. Lo cuidaré. Y todavía podremos sentarnos en un banco, a tomar el sol.» Pero en este mismo momento oigo gritar mi nombre. Una voz que se va acercando me llama. Salgo al pasillo. Marco, con la pequeña en brazos, viene a mi encuentro y me dice: —Te hemos guardado un asiento. La niña, con una expresión hermética, mantiene la mirada fija en mí y su mirada es como una pantalla azul levantada entre ambos. Sigo a Marco por otro vagón y después por otro, y siento acumularse detrás de nosotros los obstáculos que hemos franqueado, piernas de los que no han encontrado asiento, paquetes de todas las formas, y siento también aumentar irremediablemente la distancia que me separa del anciano. Soy un cobarde, huyo como un cobarde, incapaz de mantener la promesa que no he tenido tiempo de formular. Una promesa falsa, un subterfugio para conmoverme. Y me pregunto: «¿Qué se puede prometer a alguien que ni siquiera sospecha nuestra existencia?». Gaston y Roberto están en el departamento con cuatro hombres, jóvenes todavía, a los que me presentan y cuyas manos estrecho. Hay también un gran surtido de vituallas: pan, queso y conservas. Apenas instalado, me invitan. Me ofrecen un vino blanco que brilla en una botella de cuello largo, y me digo que al anciano, de todas maneras, no debe gustarle el vino blanco y seguramente no podría soportarlo. Después Marco me pone la niña sobre las rodillas y me dice con una amplia sonrisa: —A ti te toca ahora. Después de todo, tú eres su padre. Y a propósito, ¿cómo se llama? —Bárbara —contesto. Experimento la penosa impresión de que mi voz suena a falso. —¡Bárbara! —exclama Marco—. Con este nombre la niña no reacciona. La han debido llamar de otro modo.
- 45. 45 Y a continuación, Marco pregunta en alemán: —¿Cómo te llamas? —Minna —contesta la niña. Han debido de contar la «historia» de la niña a los compañeros de compartimiento, porque un hombre con el rostro cruzado por una larga cicatriz roja se inclina hacia ella y le dice: —Minna es un nombre feo. Tienes que olvidarlo. Y agrega, esta vez dirigiéndose a mí: —No te preocupes. Los niños olvidan pronto. Dentro de unas semanas sólo te conocerá a ti. De pronto, estallan gritos de alegría, un clamor imponente. El tren se ha puesto en marcha. Extiendo el brazo para cerrar la puerta del departamento y aislarnos de todas esas cosas espantosas que van a viajar con nosotros. Tres días y dos noches ha durado el viaje, con paradas frecuentes, interminables, durante las cuales, individuos de la Cruz Roja nos distribuían alimentos y cigarrillos. Me hacían preguntas sobre la niña y yo contaba siempre la misma fábula. De una narración a otra conseguía ahorrar una o dos palabras y había alcanzado tal concisión que la fábula se había hecho incomprensible y llegué a tener que pasar unos minutos más dando explicaciones complementarias. Los cuatro hombres que iban en el mismo departamento que nosotros eran prisioneros de guerra procedentes de un campo disciplinario al que habían sido enviados por tentativa de evasión. No estaban muy estropeados y tenían todavía muchas ganas de vivir. Sacaban a relucir con complacencia sus recuerdos de cautiverio enterneciéndose y maravillándose ante los insignificantes episodios de aquellos años perdidos. O bien hablaban de mujeres. Yo dormí mucho durante el viaje, rodeado de una bruma de palabras y del humo de los cigarrillos. La niña proyectaba ante ella su mirada azul o dormía sobre las rodillas de Marco, que había renunciado a devolverme a la menor ocasión las prerrogativas de padre. Y por fin la llegada, el objetivo fabuloso, París, la estación del Norte.
- 46. 46 Hace ya unos minutos que todos se han despedido de todos. Poseídos del vértigo del regreso, todos se han alejado considerablemente de sus compañeros de viaje y los adioses que vienen a continuación, así como las promesas de verse otro día, no son más que una apresurada formalidad. Hasta los dos italianos tienen la mirada perdida, el gesto desconcertado. Tontamente Marco repite: —¡Bueno! Hemos llegado. En el andén, levanta a la niña, la contempla largamente y luego, con una brusquedad extraña, me la pone en los brazos, me da una palmada en el hombro, se vuelve e interpela a Roberto: —¿Qué? ¿Vienes? Roberto me tiende una mano blanda y su cara sin labios se ilumina con una sonrisa irreal. El calvo contempla como se alejan los dos. Le pregunto: —¿A dónde van? —A casa de la tía de Marco. Y mirándome fijamente inquiere: —¿Y tú? Dijiste que tenías familia en París. ¿Será verdad que lo dije? Busco las palabras y, por fin, contesto: —Sí, es verdad, pero no tengo la dirección. Voy a informarme y acabaré por encontrarlos. —Entonces ven conmigo —dice el calvo. —¿A dónde? Nos ha repetido una y otra vez que no le quedaba más solución que ir a dormir debajo de un puente. —¡Pues a mi casa, caramba! ¡A mi casa! —No te preocupes por mí... Ya me arreglaré. En medio de un verdadero derroche de gestos nerviosos el calvo jura que no me abandonará, que no hay que pensar siquiera en que yo tenga que pesar la noche con la niña en un asilo.
- 47. 47 —No hay que hablar más. Ven a mi casa y allí estarás el tiempo necesario hasta que encuentres a tu familia. Entonces comprendo que le falta valor para entrar solo en su casa. Anuncios a los prisioneros repatriados, anuncios a los deportados, anuncios a los soldados franceses, americanos e ingleses con permiso. En el vestíbulo de la estación resuenan las voces enormes deformadas por los altavoces. Las diferentes policías militares circulan displicentemente por los andenes y una vez más se apodera de mí el miedo a un control de identidad. Pero los miembros de la Cruz Roja son los únicos que se preocupan de nosotros y, tranquilos acerca de nuestra suerte, nos dejan marchar. La niña me pesa en los brazos y me pregunto como ha podido Marco llevarla tanto tiempo. Una cólera sorda se despierta en mí. ¿Para qué necesito yo esta carga que me he echado a cuestas estúpidamente? Además, me llama la atención un hecho al que no había prestado la menor atención: el comportamiento anormal de la criatura. Permanece tranquila en mis brazos. Y habría debido sorprenderme su actitud cuando Marco se separó de ella; ni gritos ni lloros, sino una extraña pasividad. Sin duda debe de estar todavía atontada por el viaje demasiado largo. —Ya llegamos —dice Gaston con una voz incierta. Desde hace más de un cuarto de hora voy siguiéndolo por un dédalo de callejuelas mal alumbradas y he aquí que, nuevamente, toma a la derecha. «Vivo a cinco minutos de la estación», me había dicho. Y tengo como una vaga impresión de que ya hemos pasado antes por aquí, de que hemos dado una vuelta entera alrededor de una manzana de casas y me pregunto de repente si el calvo, con su miedo a entrar de nuevo en su casa, va a estar dando así vueltas hasta el alba. Decido poner fin a sus vacilaciones. —Escucha... Pero no me deja terminar. Sin duda ha adivinado mi intención y ha comprendido que ya no podía seguir engañándome. —Es aquí —dice con precipitación. Y me lleva hasta un soportal oscuro, donde tropiezo con un cubo de la basura. Una luz amarillenta y sucia nos acompaña hasta un vestíbulo grasiento y el calvo vuelve hacia mí un rostro sobresaltado como la llama de una vela a punto de extinguirse. —Es en el tercer piso —me dice al mismo tiempo que señala los primeros escalones de una escalera estrecha.
- 48. 48 El peso de la niña aumenta a cada rellano y el dolor que me quebranta los hombros y el cuello se hace insoportable. Afortunadamente, Gaston no tiene prisa. A medida que se va acercando al final su paso se hace más pesado. Entre el segundo y el tercer piso tropieza varias veces. Apenas llegados al rellano, dejo a la niña en el suelo. Ella se agarra inmediatamente a mi pierna. La luz se ha extinguido y Gaston no piensa en pulsar nuevamente el timbre. Le oigo jadear todavía más fuertemente que yo. Me guardo bien de moverme. Saboreo el alivio de haberme librado de la carga que llevaba a cuestas. De repente experimento la impresión de estar solo o, mejor dicho, sin otra compañía que la de la niña que sigue agarrada a mi pierna. Ya no percibo la respiración de Gaston y se apodera de mí una inquietud absurda. Contengo el aliento para sondear mejor el silencio. Un ligero roce, como de una mano que roza la pared, y luego un extraño suspiro, casi un estertor. Inmediatamente después una serie de golpes secos, decididos, enérgicos, que crepitan contra una puerta. El chasquido de un cerrojo engendra un delgado rectángulo de luz que se despliega, tras una breve vacilación, con lentitud. Gastón me empuja hacia delante. —Entra —me dice. Una mujer, con una bata no muy limpia, aparece ante mí. Sus cabellos, de un rubio mate, visiblemente teñidos, caen alrededor de un rostro en el que el cansancio esculpe la filigrana de toda una red de pequeñas arrugas. Saludo: —Buenas noches, señora. Y me apoyo en la pared. La mujer apenas me dirige una mirada. Gaston cierra con fuerza la puerta tras sí y me imita. —Eres tú —murmura la mujer rubia. En su voz no se nota ninguna sorpresa ni la menor emoción, como si se hubiese preparado desde mucho tiempo para verlo otra vez, con triste resignación ante lo inevitable. Y, con mucha rapidez, añade: —Han debido decirte... —Me lo han dicho. Gaston me coge del brazo y, con fingida entereza, me dice: —Bueno. No vamos a quedarnos aquí. Me lleva al pasillo, empuja una puerta y me hace entrar en un comedor de lo más feo y vulgar que pueda existir. —¿Quién es? —pregunta la mujer, que viene detrás.
- 49. 49 Su voz ha cambiado, más seca y casi autoritaria. Noto en ella un matiz de irritación. Gaston la mira cara a cara por Primera vez. —Un compañero —dice—. Ha tenido más suerte que yo. Su mujer ha muerto. Se quita la chaqueta, la tira sobre una silla, desplaza otra silla y, con una voz muy fuerte, se dirige a mí: —Vamos, siéntate. Él, a su vez, se hunde en un sillón tapizado de reps malva y dice, dirigiéndose a su esposa: —Figúrate que hemos hecho un largo viaje; un viaje largo y fatigoso. ¿Y si nos dieras algo de comer? —No tengo gran cosa —contesta la interpelada, inmóvil en el dintel, demostrándonos la más completa indiferencia. El tic nervioso de Gaston se desencadena. —¿De verdad? ¿No tienes gran cosa? Con la vida que llevas... Se esfuerza en dar un tono irónico a sus palabras, pero de pronto estalla: —¡Vas a darnos inmediatamente de cenar! ¿Me oyes? ¡Inmediatamente! —La mujer desaparece. Gaston se quita los zapatos y los arroja, uno tras otro, contra la pared, alcanzando un medallón que se desprende y cuyo cristal se hace añicos en el suelo. Gaston se queda como petrificado. Triste y ridículo a la vez, permanece unos momentos escuchando. Un profundo suspiro anuncia después que el miedo lo abandona y me mira con una expresión retadora. —¡Todavía soy el amo de mi casa! —dice, como si yo estuviera dispuesto a sostener lo contrario. Sentada en una silla y con el busto erguido, la niña fija en Gaston una mirada cuya expresión me causa malestar. Aprieta con fuerza la cuerda de saltar a la comba. El hombre cruza y descruza las piernas, tamborilea en los brazos del sillón, echa la cabeza hacia atrás, hace como que examina cuidadosamente todo lo que le rodea, como para comprobar que todo está en su sitio y en un estado satisfactorio y se empeña desesperadamente en multiplicar los signos exteriores de confianza en sí mismo y las actitudes adecuadas para demostrar que domina la situación. Varias veces y a intervalos cada vez más pequeños dirige una mirada a la puerta. Luego se Levanta, vuelve a sentarse, se rasca el cuello, abre la boca y se calla, impotente para romper el silencio. Me mira con aire suplicante, invitándome a hablar, pero yo no tengo ganas de decir nada y le dejo sumido en su forcejeo. Por fin la vuelta de la esposa pone término a la embarazosa situación.
- 50. 50 La mujer prepara la mesa con los gestos precisos de una experta ama de casa. Coge la niña, la sienta, le ata una servilleta alrededor del cuello y le habla con dulzura, diciéndole que tiene que comer mucho para llegar a ser grande y hermosa. Gaston se lanza sobre la comida. Come y bebe con ruido, con un codo sobre la mesa y la nariz materialmente metida en el plato. La mujer, de pie, lo observa. La arruga vertical que, desde que nos abrió la puerta, se dibuja obstinadamente entre sus cejas, se va borrando poco a poco. —Te has quedado sin pelo —dice. Gaston se estremece. La mujer lo mira intensamente y murmura: —Gaston... Él deja de comer, levanta la cabeza y la insulta. Tranquilamente, le lanza al rostro todas las palabras feas que ha aprendido, la más innobles injurias y los epítetos más ofensivos. Lo hace con cuidado, con aplicación. A veces, duda, busca, queriendo no olvidar nada y, cuando el hiriente vocabulario se le agota, recurre a otras palabras a las que presta inesperados y aún más odiosos significados. La mujer inmóvil, con el rostro hermético, mantiene la mirada fija en él. Cuando Gaston termina el chorro de insultos, ella da media vuelta y desaparece. Gaston se acomoda en la silla y sigue comiendo. —Tú dormirás aquí, en el canapé, con la niña —me dice cuando la mujer vuelve para quitar la mesa. Ella se acerca a él, mirándolo cara a cara. La arruga del entrecejo se dibuja más profundamente. Y dirigiéndose a su esposo, dice: —Te haré la cama en el cuarto pequeño. Gaston da un puñetazo en la mesa y replica: —¡Dormiré en mi cama! ¡Estoy en mi casa! Termina la frase por un taco rotundo. —¡Bueno, bueno! —dice ella con voz que ha vuelto a ser indiferente—. Yo dormiré en el cuarto pequeño. A continuación se va. Momentos después vuelve con una almohada y una manta que pone sobre el canapé. Gaston, arrastrando los pies descalzos, se dirige lentamente hacia la alcoba que da al pasillo. La mujer se yergue, me dirige una mirada indiferente, sonríe a la niña y desaparece a continuación por una puerta que yo no había visto y que debe de ser la del cuarto pequeño.
- 51. 51 Desnudo a la niña y la pongo sobre la almohada, me desvisto a mi vez y de deslizo bajo la manta, al otro extremo. El canapé es estrecho y no consigo encontrar una posición cómoda que no moleste a la pequeña. Un delgado haz luminoso señala la puerta de la habitación. La niña se duerme en seguida. Su tranquila respiración aligera el silencio. De pronto pienso en Marco, en la atenta ternura de que rodeaba a la niña. Pero ella no demostró ninguna emoción cuando Marco nos dejó. Y desde la salida del tren no ha reclamado a su madre ni una sola vez. Los acontecimientos van demasiado de prisa para ella y ya no tiene tiempo de reaccionar. Demasiadas cosas, demasiada gente, un mundo inestable. Yo soy lo único que representa la permanencia. Contengo una risa sardónica. Como es natural, la niña se agarrará a mí; queda ya lejos aquella primera noche que pasamos juntos, en las ruinas, acostados en los escombros. Ya no tiene miedo de mí y yo me pregunto, por un momento, si me agrada esta idea. Después acuden a mi cerebro otros pensamientos, incoherentes y fugaces, imágenes truncadas, voces confusas, palabras insignificantes, desorden inofensivo.
- 52. 52 El rayo de luz ha desaparecido. Aguzo el oído. El ruido se precisa. Gemido de una puerta que gira sobre goznes mal engrasados. En la pesada oscuridad de la habitación, todas las direcciones han sido dispersadas por un negro y silencioso tornado. Cruje una tabla de entarimado e inmediatamente percibo el ruido de ventosa de un pie desnudo que se despega del suelo. No me muevo. Me esfuerzo por respirar con regularidad. Gime otra puerta. El cuchicheo de la mujer llega a mis oídos: —Sal de aquí. —No veo porqué he de andar con consideraciones. Las putas se han hecho para eso. Tampoco él se atreve a levantar la voz. —Sal o pido socorro. En su propia oposición parecen estar de acuerdo y su murmullo se hace ininteligible. La voz del hombre cambia; se hace suplicante: —Yvonne, te lo ruego... Repite varias veces: —Yvonne, Yvonne... De pronto se calla y la cama gime suavemente. Yo me hecho la manta por encima de la cabeza.
